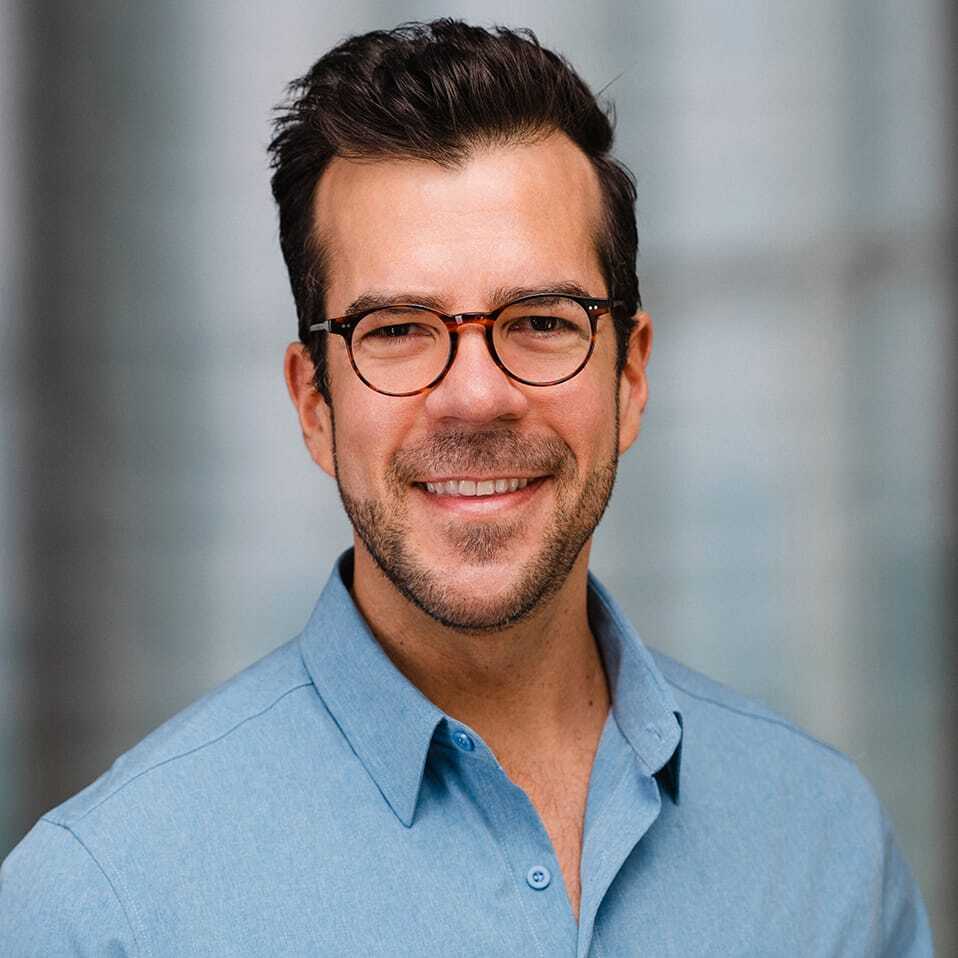Desde un inicio sospeché que pedirle al laboratorio clínico el envío de los resultados de mi biopsia de médula ósea tan pronto estuviesen listos era un error de primer orden. Aún así, nada me hubiera preparado para lo que aconteció.
Eran las 7:00 a.m., y como el animal condicionado que soy, apenas el pitido del Gmail llegó a mis oídos, me abalancé, como desesperado, sobre mi computadora para leer los resultados. Mis ojos gravitaron inmediatamente a una línea donde se leía “diagnostico sospecha: síndrome mielodisplásico (MDS)”. Los pelitos en mi nuca estaban de pie. Una rápida Googleada reveló que “en aproximadamente 1 de cada 3 pacientes, el MDS puede progresar a un cáncer de células de la médula ósea de rápido crecimiento llamado leucemia mieloide aguda (AML).”
La gravedad abandonó mi cuarto. De un empujón, entré a una dimensión alterna.
Mi modus operandi emocional entró en acción: refugiarme en lo más recóndito de mi mente. Callar. Marinarme en las imágenes y escenas que mi subconsciente considerase aptas. Como parte del funesto playlist que mi cerebro me propinó, estaban las siguientes escenas:
• Mis padres y yo en los ochenta, viendo una película, donde una niñita se desmayaba en un carro del metro ante la mirada devastada de sus padres. “¿Qué le pasó?”, pregunté. “Tiene leucemia”, me contestó mi papá.
• Yo, iniciando un breve, estremecedor y mal aconsejado voluntariado, en una casa de cuidados paliativos infantiles, cerca del Hospital de Niños.
• La última botella de Cabernet Sauvignon chileno que compartí con papá.
• El libro El emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee. Trataba de recordar el tipo de leucemia que se trata con Gleevec.
A decir verdad, yo venía marinándome en un coctel similar durante los 10 días anteriores. Un examen de sangre rutinario había revelado un conteo de glóbulos blancos más bajo de lo frecuente. Para salir de dudas, mi hematóloga prescribió una biopsia de médula ósea.
Desde el instante en que ella sugirió dicho examen y hasta la llegada de los resultados, viví en tierra de nadie. Zozobra pura y cruel. Como si el 2020 no hubiera sido suficiente, mi normalidad se veía amenazada todavía más. ¿Dónde estaría dentro de cuatro semanas?
Mis proyectos, mis líos, mis planes. Todo parecía estar siendo distorsionado por ese efecto de cámara de las películas llamado el zoom vértigo, en el cual el protagonista se queda del mismo tamaño mientras que el espacio circundante se distorsiona a dimensiones monstruosas.
Horas después de abrir el mail conversé con mi doctora por teléfono. A pesar de que escuchaba las palabras que me absolvían de cualquier diagnóstico maligno, me costaba creerle. ¿Qué era ese cuento de “diagnóstico sospecha”? Ella corrigió mi lectura equivocada. Estúpidamente pensé que el especialista del laboratorio era quien había escrito eso, es decir, que sospechaba que yo tenía el síndrome mielodisplásico. En realidad, diagnóstico sospecha es lo que mi doctora quería descartar y escribir “diagnóstico sospecha” es la manera con la cual los médicos le comunican al personal de laboratorio el tipo de análisis a efectuar.
Topé con suerte. Mi médula está sanita y, por ahora, no debo preocuparme de diagnósticos malignos. Sin embargo, algo se movió dentro de mí y la perspectiva modificada de mi vida sigue dándome de qué pensar. Los clichés sobre la brevedad de la vida han cesado de ser frasecitas cursis propias de afiches inspiracionales.
En el disco Compañera en Vivo, de Adrián Goizueta, hay una hermosa musicalización de un poema de Mario Benedetti. Un verso en él dice:
“Y ahora alcanzamos a la verdad:
el océano es por fin el océano,
pero la muerte empieza a ser
la nuestra.”
Irónicamente, me da miedo que esta insólita y madura perspectiva sobre mi mortalidad termine perdiéndose entre las tareas cotidianas y en la monotonía de mis pedos mentales usuales. Por eso, después de que la doctora me expió, con güisqui en mano, me dediqué a devorar el libro Mortalidad de Christopher Hitchens. Lo seguí con Estar con los que mueren de Joan Halifax.
A pesar de que parece un lúgubre ejercicio masoquista, en realidad, algo diferente está pasando dentro de mí: una calma espaciosa ha teñido estos días. No hay miedo —quizás sí una leve angustia ante temores, como el dejar tareas inconclusas—.
Nuevamente me pregunto: ¿Dónde estaré dentro de cuatro semanas? ¿Haré caso de esta lección existencial? ¿Cambiaré las situaciones de mi vida que me incomodan o dejaré que la inercia de la cotidianeidad me absorba?
Solo el tiempo dirá.
Por ahora, agradezco la lección. Hitchens tenía una prescripción exacta y efectiva: Johnnie Walker Negro, agua Perrier, nada de hielo. Hasta el último momento de vida conservó su puntiagudo intelecto y pulida palabra. Este se me hace un norte digno. Quizás el güisqui, quizás la valentía de abalanzarse ante la feroz incertidumbre de la vida sin paracaídas, pero espero poder continuar mi aventura un poco más informado, un poco más centrado.