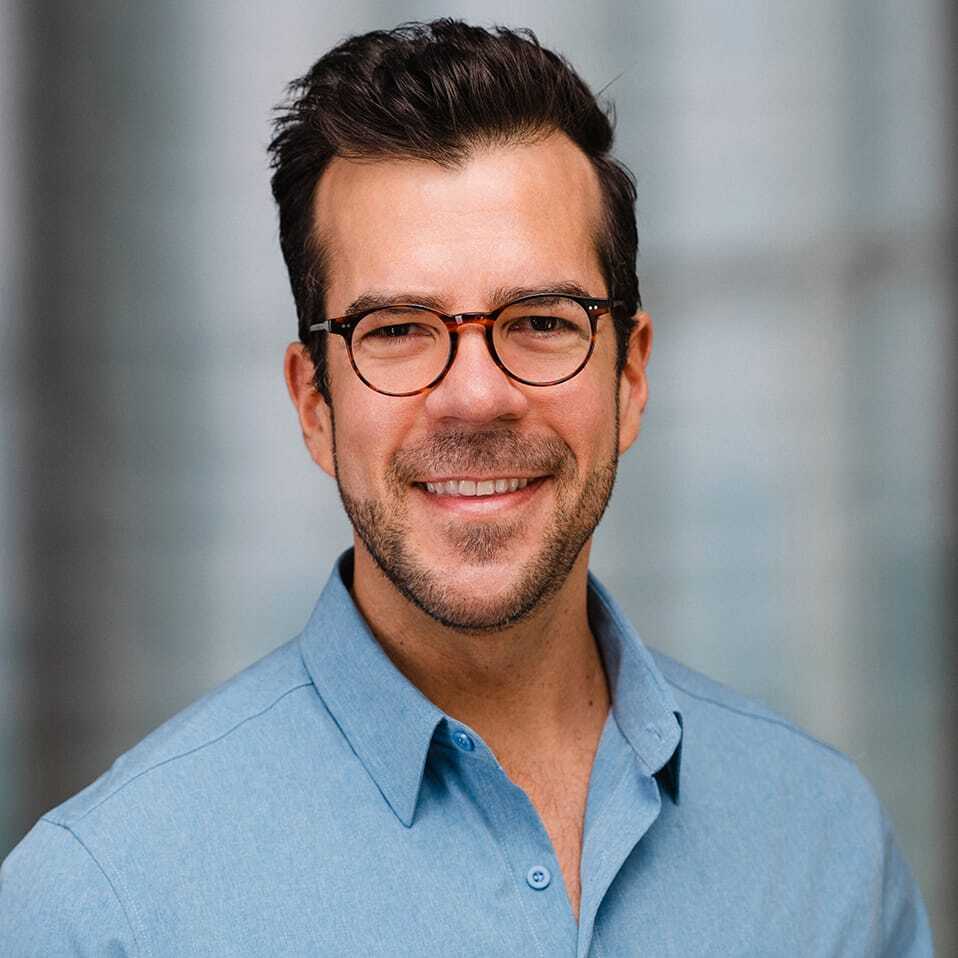«Hay historias que son verdaderas, en las que el relato de cada individuo es único y trágico, y lo peor de la tragedia es que la hemos escuchado antes, y no podemos permitirnos sentirla demasiado. Construimos una concha alrededor de ella como si fuéramos ostras lidiando con una dolorosa partícula de arena, recubriéndola con suaves capas de perla con el fin de contener el dolor. Esta es la forma en que caminamos y hablamos y funcionamos, día tras día, inmunes al dolor y miseria de los demás. Si nos llegara a tocar nos dejaría lisiados o nos convertiría en santos; pero, en su mayor parte, no nos alcanza. No podemos permitir que lo haga.
Esta noche, mientras usted esté cenando, reflexione si le es posible: hay niños muriendo de hambre en el mundo, muriendo de hambre en números más grandes de los que la mente puede computar, en cifras de aquella magnitud que, un millón por aquí o por allá, se puede perdonar. Puede resultarle incómodo reflexionar sobre esto, o puede que no, de cualquier manera, usted comerá.»
Gaiman, Neil (2011-06-21). American Gods: The Tenth Anniversary Edition. Harper Collins, Inc. Edición para Kindle traducción por el autor del artículo.
San José, Costa Rica, 20 horas después de haber regresado
«Disculpe… ¿ésta es mi ensalada?» La mujer sentada en la mesa de al lado volvía a ver con ojos de borrego degollado (y entrecejo fruncido) primero a su plato, luego al mesero, y luego a su plato nuevamente. El camarero se disculpó y retiró el plato dejando atrás a la comensal quién, por su expresión, parecía estar oliendo inmundicias.
De niño debo haber escuchado el sermón de los niñitos Africanos varias decenas de veces; sobre todo cuando era yo el que arrugaba la cara ante un humeante plato repleto de coles de Bruselas.
La anterior escena en el restaurante hizo que algo cuajara dentro de mí; lo que me dejó clarito es lo porfiados somos. Tenemos que cruzar mares y continentes para poder entender lo que nos decían de niños. El hecho es que en el mismo instante en que alguien está regresando un plato a la cocina de un buen restaurante otros sobreviven con menos de un dólar al día. El hecho es que, para personas como yo, la frase anterior va a seguir siendo igual de inocua a menos que se nos permita estrechar manos, aspirar olores, y pisar la tierra Africana, caliente bajo los pies.
Dos Semanas antes: Maputo, Mozambique. 20 horas después de haber llegado.
Mi cabeza no dejaba de aferrarse a las más folclóricas comparaciones: esta casa podría estar en La Carpio. La arena se parece a la de Boca Barranca. ¡Ajá! Esa pulpería vende Fanta. Pero el postizo sentido de orientación no tardaba en evaporarse. Pronto me acordaba que estaba varios meridianos más al este de cualquier región remotamente Latinoamérica. Lo que a mis pies les parecía arena era en realidad la estéril y rojiza tierra Africana. Un decrépito megáfono encaramado sobre una torrecita de madera (a modo de minarete) supuraba el llamado a la oración; eliminando así cualquier vestigio de similitud a mi tierra natal. La Fanta, por suerte, seguía siendo Fanta.
Habíamos llegado a la capital de Mozambique con un grupo de estudiantes, en su mayor parte de secundaria, para llevar a cabo varias iniciativas de cooperación y servicio comunitario. Estábamos entrando al famoso barrio llamado Mafalala, lugar de nacimiento del futbolista Eusebio de Silva Ferreira, y de dos presidentes de la república. Hacía mi mejor esfuerzo para poner atención al guía turístico, quien insistía en zambullirse en los más pormenorizados e insulsos detalles, por ejmplo: monumentos fantasmas que alguien había robado.
Pese a las credenciales históricas de Mafalala, mis nervios estaban de punta, las escenas que capturaban mis ojos no coincidían con las pomposas leyendas del guía del tour. Para mí todo los que veía anunciaba lo mismo: ¡Ojo! Vecindario de cuidado.
Maputo, Mozambique. 23 horas después de haber llegado.
En mi imaginación de Disneylandia (alimentada por fotos de Google) me había construido una Mafalala muy distinta: una que exhibía una plétora de chocitas adornadas con latón multicolor y una remota fragancia al Portugal que por tanto tiempo se impuso como Colonizador. Lamentablemente el único olor que mis novatas fosas nasales detectaban era aquel de lo que en el barrio conocían como «black goo».
Riachuelos de esta viscosa sustancia recorren toda callecita, partiéndola por la mitad casi como línea de carretera. Esta especie de asfalto de origen distintamente orgánico no es más que las aguas negras de las casas aledañas; a falta de alcantarillado subterráneo las aguas residuales se canalizan a las acequias que parten las calles. Las ráfagas cargadas de olor a orín serían fieles espectros que nos acompañarían durante nuestra estadía.

Maputo, Mozambique. Aproximadamente 82 horas después de haber llegado.
Terminando el tercer día de trabajo ya una rudimentaria rutina empezaba a suavizar los ánimos de mi mente; la cálida pomada llamada resiliencia. Al final del día llegó el micro-bus que nos llevaría al hotel, me abalancé sobre el asiento de copiloto y saludé al conductor, Luis con mi mejor «Portuñol». El jet-lag y el cansancio del trabajo me vencieron y entré en un placentero estado semi-consciente en el cual las luces de la calle se transformaban en psicodélicos surcos en mi retina.
La cumbia que brotaba de los parlantes del micro-bus me trajeron una sensación de familiaridad. Hasta que me percaté de lo que acababa de pensar. ¿Cumbia?
«Marrabenta» me explicó Luis, al mismo tiempo que yo pensaba que si Luis estuviera en San José pasaría completamente desapercibido. Me empezaba a aclimatar, y sentía bien.
Maputo, Mozambique. Aproximadamente 94 horas después de haber llegado.
Eran las 6:30 de la mañana y el déspota reloj automático de mi teléfono marcaba la cadencia de mi rutina de ejercicios en el Hotel. Afuera de la ventana del gimnasio se erigía una imponente estatua del héroe revolucionario Samora Moisés Machel. Con una mano en el cinturón de su uniforme militar y la otra alzada con el índice encañonando al cielo. El Señor Machel resultó muy buen entrenador personal: nunca fallé ninguno de mis ejercicios.
Del caos de los primeros días empezaba a surgir no solo una orientadora rutina, sino un cosmos de personajes reconocibles y confiables. Entre ellos Samuel, quien había sido nuestro enlace oficial para el proyecto de beneficencia en Mozambique. Bastaba un instante para saber que Samuel sabía leer las calles de Maputo; con ojos de tigre y voz de barítono él se manejaba por el laberinto de Mafalala con perfecta fluidez.
Las calles también lo reconocían; en más de una ocasión se dejaban escuchar saludos que parecían emerger del aire mismo, iban dirigidos a nuestro guía. Estas pequeñas señales de aprobación me daban certeza en territorio ajeno. No estábamos solos, y aparentemente hasta las paredes lo sabían.
El vapor de orín seguía igual de acre, las escenas de miseria seguían grabando profundos surcos en la memoria, pero ahora había amigos nuevos y un claro timonel. El estado de alerta perenne ahora se volvía esporádico, casi me podía relajar.
Maputo, Mozambique. Aproximadamente 288 horas después de haber llegado.
Samuel tomó al mulato gigantesco «por el ala», sus ojos firmemente clavados en los del otro. Lo apartó de nuestro grupo de manera definitiva. El intruso dejaba tras de sí un fuerte olor al licor barato, de ese que vendían en bolsas plásticas y que alfombraba cada metro cuadrado de las calles de Mafalala.
Momentos antes el mulato había emergido, agachando la cabeza, de una casa que había sido construida para personas de dimensiones mucho menores. Ladraba palabras fuertes en Portugués, estaba absorto en un trance fúrico. Las primeras palabras de nuestros compañeros locales no lo pudieron persuadir y continuaba poseído en un monólogo gutural ininteligible. Hasta que Samuel puso fin al altercado.
El reloj ya anunciaba pocas horas antes de embarcarnos de vuelta a casa. Sinceramente yo sentía que ya había cumplido con mi dosis del barrio. Aún así faltaba una visita más: la fiesta de despedida.
Maputo, Mozambique. Aproximadamente 8 antes del regreso.
El bar abarcaba unos 50 metros cuadrados de construcción gris, unos 20 personajes locales degustaban cervezas pantagruélicas. Sobre unos tablones: la más legítima agrupación que he escuchado hasta la fecha ya marcaba el ritmo de la noche.
Cuatro octogenarios integrantes de la banda tañían sus instrumentos con un «groove» tan denso y exquisito que se lo desearían en Mississippi. Congregados para nuestra visita, uno a uno, nuestros aliados y guías fueron apareciendo en el local. Los nervios y timidez iniciales de nuestro grupo se iban diluyendo conforme la Marrabenta y la Cerveza 2M hacían su efecto.
A los pocos minutos, locales y extranjeros bailábamos desenfrenadamente. La ceremonia precisa para marcar, de forma permanente, el encuentro de amigos. En Mafala y en San José se goza igual, en ambos lugares se chocan las botellas color marrón, en ambos lugares los amigos se abrazan.

¿La lección de todo esto? El hecho es que mientras sigamos confortablemente anestesiados en nuestros diminutos capullos de realidad local, no podemos esperar (ni mucho menos exigir) cambios sustanciales en la manera en que estamos manejando este planeta. Quizás, y solo quizás, si estamos dispuestos a zambullirnos sin reparos y sin miedo dentro de una fotografía o un poema… solo quizás así podamos vislumbrar otras realidades sin tener que pasar por la tortura de los aeropuertos.
Si me quisieras conocer
Por Noémia de Sousa, poetiza Mozambiqueña
Si me quisieras conocer,
observa con atención
este trozo de palo santo
que un desconocido hermano macondo
de manos inspiradas
talló y trabajó
en tierras lejanas del Norte.
¡Ah! Esa soy yo:
Órbitas vacías en su desesperación por poseer
la vida
boca rasgada en una herida de angustia
manos enormes, abiertas
irguiéndose con el gesto de quien implora y
amenaza,
cuerpo tatuado de heridas visibles e invisibles
por los azotes de la esclavitud…
Torturada y magnífica
altiva y mística,
África de la cabeza a los pies.
-¡Ah, esa soy yo!
Si quisieras comprenderme
ven a arrojarte sobre mi alma de África,
en los gemidos de los negros en el puerto
en los batuques frenéticos de los muchopes
en la rebeldía de los machanganas
en la extraña melodía que se exhala
de una canción nativa, noche adentro.
Y no me preguntes nada más,
Si es que me quieres conocer…
Que no soy más que una caracola de carne
donde la revuelta de África congeló
su grito hinchado de esperanza.